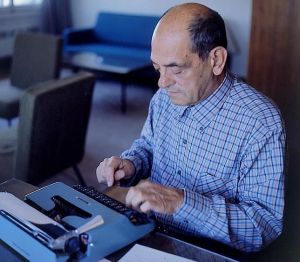El primer tercio del siglo XX constituye, como es sabido, un periodo esencial en la historia de la cultura española. Durante ese espacio de tiempo tuvo lugar, aunque en menor medida que en el resto de Europa, la crisis cualitativa de la mentalidad burguesa y, al mismo tiempo, el aumento cuantitativo de la misma debido al ascenso de las masas, que se incorporan a la nueva sociedad de consumo. Esa coyuntura histórica, cuyos cambios distan mucho de haber concluido, supuso el cuestionamiento de las estructuras sociales vigentes y de las formas de mentalidad inscritas en ellas. Los hombres y las mujeres de profesiones intelectuales cumplieron una función social relevante, incrementada de manera progresiva desde las postrimerías del siglo XIX, obligados a afrontar las antinomias que definen la época; vale decir, la crisis de la burguesía frente a la emergencia del proletariado, el proceso de secularización frente a la sacralización del mundo, el retroceso de la cultura letrada frente a la civilización científico-técnica. No obstante lo cual, esa irrenunciable actividad social adquiere manifestaciones divergentes (conformistas o disconformes) y, por ende, suscita actitudes bien distintas (reaccionarias o progresistas) y hasta diametralmente opuestas (comunistas o fascistas).
Escritor y periodista postergado hasta hace poco tiempo, Manuel Chaves Nogales supo afrontar la encrucijada de entreguerras con una actitud, una lucidez y una coherencia dignas del mayor elogio, que muy pocos de sus coetáneos, los escritores de la llamada Edad de Plata de la cultura española, consiguieron superar. En el prólogo al libro de relatos sobre la guerra civil A sangre y fuego, escribe: “Yo era eso que los sociólogos llaman un “pequeñoburgués liberal”, ciudadano de una república democrática y parlamentaria”[1]. Y su actitud no deja lugar a dudas: “Trabajador intelectual al servicio de la industria regida por una burguesía capitalista heredera de la aristocracia terrateniente, que en mi país había monopolizado tradicionalmente los medios de producción y de cambio —como dicen los marxistas— ganaba mi pan y mi libertad con una relativa holgura confeccionando periódicos y escribiendo artículos, reportajes, biografías, cuentos y novelas, con los que me hacía la ilusión de avivar el espíritu de mis compatriotas y suscitar en ellos el interés por los grandes temas de nuestro tiempo”[2]. De ahí que la originalidad vital y literaria del escritor sevillano pueda definirse, en primer lugar, por su destacada contribución al desarrollo del periodismo de masas y, finalmente, por su posición ante la rebeldía vanguardista, frente a la revolución comunista y contra la reacción fascista subsecuente, como intento señalar en esta breve semblanza.
Años de formación: de Sevilla a Madrid
Manuel Chaves Nogales nació en Sevilla el 7 de agosto de 1897, en el seno de una familia hispalense de clase media acomodada. Siguiendo la tradición familiar, se decantó desde muy joven por el periodismo. Su abuelo paterno, José María Chaves Ortiz, fue un conocido pintor de temas taurinos, al que se debe el primer cartel ilustrado de la Feria de Sevilla. Su padre, Manuel Chaves Rey, fue colaborador de diferentes periódicos sevillanos, miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, además de cronista oficial de la ciudad. Su madre, Pilar Nogales, realizó estudios de música y fue concertista de piano; y su tío, José Nogales, fue director de El Liberal, uno de los principales diarios sevillanos del primer tercio del siglo XX. A los catorce años, el joven Manuel comenzó a colaborar en El Liberal, donde su padre ejercía por entonces de redactor jefe. Tras el fallecimiento del padre en 1914, simultaneó los estudios de Filosofía y Letras con escarceos juveniles en el periodismo. Desde 1918 hasta 1921, trabajó como redactor y colaborador en El Noticiero Sevillano, diario independiente de tendencia monárquica, y La Noche. Y en 1920 publicó el artículo narrativo “La Ciudad”, dentro del libro colectivo Quien no vió a Sevilla…[3], en un momento en que la ciudad hispalense experimenta un desarrollo urbanístico e intelectual de repercusión nacional.
El joven Chaves Nogales nació al periodismo por las mismas fechas que a la literatura; sus colaboraciones con El Liberal de Sevilla, El Noticiero Sevillano y La Noche coincidieron con la composición de sus primeros libros, La ciudad (Sevilla, Talleres de La Voz, 1921) y Narraciones maravillosas y biografías ejemplares de algunos grandes hombres humildes y desconocidos (Madrid, Caro Raggio, 1924). Conviene recordar que, durante las primeras décadas del siglo, el viejo periodismo personalista e ideológico del ochocientos da lugar al nuevo periodismo de masas, de modo y manera que las relaciones entre el escritor y el periodismo se estrechan; mientras que el periódico ofrece al escritor un medio de comunicación más fluido que el libro y un modo de ganarse el sustento, el escritor contribuye a la empresa con su ingenio creador y su sagacidad crítica. Tanto es así que algunos escritores de entreguerras, entre los que cabe destacar a Rafael Cansinos Assens, Corpus Barga, César González-Ruano o el mismo Manuel Chaves Nogales, contribuyeron a renovar el género de la “no ficción” en un sentido doble: por una parte, flexibilizando los límites entre la literatura ficticia (poesía, narrativa, teatro) y la literatura facticia (testimonial y documental); y por otra, transgrediendo los límites entre la escritura testimonial o literaria (memorias, diarios, epístolas) y la escritura documental o periodística (noticias, crónicas, reportajes).
La década de 1920 fue un periodo crucial en la historia de Occidente: una verdadera encrucijada de transformaciones sociales, ideológicas y culturales. La propagación de la técnica en la vida cotidiana supuso, al fin, un cambio profundo en las mentalidades. A principios de 1920, Chaves Nogales contrajo matrimonio con Ana Pérez y se trasladó a Córdoba, donde presenció la aparición del periódico La Voz, dirigido por Ramiro Rosés, en el que llega a oficiar de redactor jefe. Su estadía en la capital andaluza coincidió con frecuentes viajes a Madrid, donde empezó a publicar en el diario El Sol. En julio de ese año, su citado libro La ciudad consiguió una subvención del Ayuntamiento de Sevilla, y un año más tarde aparece bajo el sello de los Talleres de La Voz. El libro fue reseñado en varios medios provinciales (La Voz, El Noticiero Sevillano) y en las páginas de la revista España, una de las publicaciones periódicas más acreditada de la época. La recensión de la obra, firmada por A(ntonio) E(spina), comienza en estos términos: “Un panorama complejo de episodios y reflexiones desarrollado a manera de crónica, en que se estudia una vieja ciudad española: Sevilla”[4]. Y el verano de 1923 aparecieron dos de sus cuentos, “Los caminos del mundo” y “La gran burla”, que luego pasaría a llamarse “El bromazo”, en la sección “El cuento de hoy” de La Voz, cuyo marbete volvería a aparecer más adelante en el Heraldo de Madrid.
Entre tanto, se traslada con su esposa Ana Pérez a Madrid, donde nació su primera hija y comenzó a introducirse en los círculos periodísticos y literarios de la capital. Aquí le sorprendió la Dictadura de Primo de Rivera, proclamada el 23 de septiembre de 1923, y en este segundo momento biográfico y laboral, en esta nueva “etapa madrileña”, desarrolló una intensa y fructífera labor profesional hasta que los avatares de la guerra civil le obligaran a autoexiliarse. Poco después, en 1924, arribó a la redacción del Heraldo de Madrid, en cuyas páginas aparecería buena parte de su producción periodística. Los primeros artículos, lastrados por los rigores de la censura, mostraban ya un sello personal, caracterizado por la diversidad temática, el respeto a la información, la amenidad expositiva y la visión crítica. Entre los temas abordados se cuentan: la confección de diccionarios, los fraudes editoriales, el viejo cementerio de Madrid, la creación del Colegio Mayor Hispanoamericano de Sevilla, la precariedad de las clases humildes, los modos de hacer novelas, etc. Al tiempo que se afianzaba como periodista, publica una novela corta titulada La Órbita (Sevilla, Casa Velázquez, colección “La novela del día”, mayo de 1924) y concluye el libro de relatos en que venía laborando desde su etapa sevillana: Narraciones maravillosas y biografías ejemplares de algunos grandes hombres humildes y desconocidos (Madrid, Caro Raggio, diciembre de 1924).
Los primeros años de estancia de Chaves Nogales en Madrid coincidieron con la irrupción de las vanguardias artísticas y literarias en España. Bien es cierto que, desde 1908 hasta 1918, se habían producido las primeras manifestaciones vanguardistas, protagonizadas principalmente por Ramón Gómez de la Serna, quien publicó su ensayo-manifiesto El concepto de la nueva literatura en la temprana fecha de 1909. Pero hubo que esperar hasta la llegada de Vicente Huidobro, portavoz de las vanguardias parisienses y adalid del creacionismo para que, en los ambientes literarios de España, se encendiese el fuego de las vanguardias, alimentado por un grupo de jóvenes creadores en el que se contaban, entre otros, Rafael Cansinos Assens, Guillermo de Torre, Adriano del Valle, Xavier Bóveda y el joven argentino Jorge Luis Borges. Desde la llegada de Huidobro a Madrid, hasta los primeros ecos del surrealismo, se proclamaron y desarrollaron numerosos movimientos literarios, entre los que cabe destacar el creacionismo, el ultraísmo, el purismo, la deshumanización del arte, et tutti quanti. Hasta que, en 1925, tras la aparición del Primer manifiesto del surrealismo en la Revista de Occidente, la “Exposición de artistas ibéricos” en Madrid, con su importante manifiesto vanguardista, la publicación de Literaturas europeas de vanguardia de Guillermo de Torre, y La deshumanización del arte de Ortega y Gasset, comenzó a cundir la necesidad de un regreso al orden y, consecuentemente, un abandono de la literatura ensimismada.
Ahora bien, el hecho de ser un periodista doblado de escritor, con una declarada fidelidad al periodismo informativo, pudo evitar que Chaves Nogales acabara seducido por los cantos de sirena vanguardistas, como les sucedió a muchos de sus coetáneos. Aunque coincidió con algunos de los poetas, narradores y artistas de vanguardia que pululaban por las principales tertulias y publicaciones de la época, no renunció en ningún momento a la función social del arte, que supo encauzar en los medios de comunicación de masas bajo la forma de artículos, crónicas, reportajes y entrevistas. Fue capaz de calificar a Ramón Gómez de la Serna de “perseverante tallista de la emoción” o de contradecir abiertamente las ideas sobre la novela de Ortega y Gasset. En el artículo “Cómo se hacen las novelas”, uno de los primeros que publicó en el Heraldo de Madrid, se pronuncia abiertamente contra Ortega y sus acólitos, los futuros narradores de la colección Nova novorum, que aparecería poco después bajo el sello de la señera Revista de Occidente, al tiempo que se decanta por Pío Baroja, cuyo trato prolongaría durante años, y su técnica novelística. Su visión crítica de la realidad y su concepción social del arte le abocaban a tomar una postura clara ante los hechos, pues la actitud complaciente o evasiva es “demostración terminante de inmoralidad y perversión”.
La consolidación del periodista y del escritor
A comienzos de 1926, un suceso extraordinario acaparó las portadas de los principales periódicos nacionales: regresa a Huelva el hidroavión de la Aeronáutica Militar española Plus Ultra, tras realizar por primera vez un vuelo entre Europa y América. Chaves Nogales se encargó de cubrir la noticia para el Heraldo de Madrid, en un periplo informativo que le llevó por tierras de Huelva y Sevilla. Este trabajo produjo un cambio determinante en la actuación profesional del periodista, en opinión de María Isabel Cintas: “Por una parte, se inició su interés por el avión como medio de desplazamiento en los tiempos modernos, que tanta importancia para su actividad tendría en el futuro. Por otro lado, abandonó la redacción y fue tras la noticia”[5]. Meses más tarde tiene lugar otro hecho importante en su vida. En julio de 1927, siguiendo la tradición paterna, Chaves Nogales ingresó en la masonería, con Vicente Sánchez Ocaña, compañero en las tareas periodísticas, en la logia Dantón de Madrid, con el seudónimo de Larra. Como tantos otros artistas, intelectuales y trabajadores de la época, vio en la forma de entender la vida que la masonería representaba, basada en los principios ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad, una respuesta a la crisis de la conciencia burguesa, una salida a la estructura social vigente y las formas de mentalidad que genera.
El interés de Chaves Nogales por las travesías aeronáuticas, epifenómeno del fuerte impacto que conoció el desarrollo tecnológico durante los felices años veinte, pronto se vio recompensado de nuevo. El 25 de octubre de 1927 llegaba Ruth Elder a Lisboa, célebre aviadora norteamericana que estuvo a punto de perecer en la travesía del océano Atlántico. El periodista sevillano alquiló un avión para desplazarse a la capital portuguesa y, durante varias jornadas, informó del nuevo suceso aeronáutico a través de crónicas trasmitidas desde el avión: “La emocionante partida de un hidroavión que va a cruzar el Atlántico”, “Cómo es Ruth Elder”, “El paso de Ruth Elder por Portugal y España”, “Cómo se inventa un gran suceso. Ruth Elder, creación de un periodista”. Esa serie de crónicas viajeras, en las que el autor consolida sus dotes de reportero au plein air, le reportaron una enorme popularidad, reconocida finalmente con el premio Mariano de Cavia, que los directores de cuatro periódicos, El Liberal, Heraldo de Madrid, El Sol e Informaciones, acordaron concederle el 10 de mayo de 1928. La popularidad, el reconocimiento y los homenajes no se hicieron esperar. Como era previsible, tampoco faltaron voces discrepantes que, con razón o sin ella, relacionaron la concesión del importante premio con la pertenencia del galardonado a la Francmasonería.
Al tiempo que declinaban los movimientos artísticos y literarios de vanguardia, de lo que queda constancia en las dos revistas principales de la época, Revista de Occidente y La Gaceta Literaria, daba sus primeros pasos la literatura social de avanzada, liderada por los nuevos narradores de la “otra generación del 27” (la expresión es de Víctor Fuentes), unidos en torno a las revistas Post-Guerra y Nueva España; ambas publicaciones contaban con una línea editorial de izquierdas y defendían ideas socialistas y republicanas. En el año 1926, la Revista de Occidente echaba a andar su colección Nova novorum, en la que vieron la luz novelas lírico-intelectuales de Pedro Salinas, Benjamín Jarnés, Antonio Espina y Valentín Andrés Álvarez. Ese mismo año se publica la primera novela social, La duquesa de Nit, de Joaquín Ardedríus, a la que seguirían el resto de “libros de avanzada” (el rubro es de José Díaz Fernández): La espuela (1927) del mismo Joaquín Arderíus, España 1930 (1927) de Gabriel García Maroto, El Blocao (1928) de José Díaz Fernández, Los príncipes iguales (1928) de Joaquín Arderíus, La venus mecánica (1929) de José Díaz Fernández, El comedor de la pensión Venecia (1930) de Joaquín Arderíus, Imán (1930) de Ramón J. Sender, etc. A diferencia de los narradores de orientación vanguardista, estos narradores se reclaman partidarios de la narrativa antibelicista europea y de la novela revolucionaria rusa.
Durante estos cinco años, Chaves Nogales coincidió con buena parte de ellos, compañeros de letras y de generación sojuzgados por la censura previa de la dictadura de Primo de Rivera, en tertulias, periódicos y revista de la época, particularmente en el afamado café de Fornos, en el diario Heraldo de Madrid y en La Gaceta Literaria. El 15 de marzo de 1928, esta última revista publicó una interesante interviú, a la que respondieron escritores de ideologías diferentes e incluso contrapuestas, a propósito de las relaciones promiscuas entre política y literatura, y en la que Chaves Nogales dejó clara su postura al respecto: “Así como no profeso ninguna religión positiva, no pertenezco a ningún partido político. Si tuviese un temperamento heroico, creo que sería comunista; no lo soy porque me falta ese ímpetu nazarenoide que hoy se necesita para ser comunista militante. Cumplo, sin embargo, con mi débito esparciendo en cuanto escribo ese difuso sentimiento comunista que me anima”[6]. Y a raíz de obtener el afamado premio Mariano de Cavia en 1928, publicó en la verista gráfica Estampa un artículo acerca de las relaciones entre el periodismo y la literatura, reivindicando el trabajo eminentemente objetivo del periodista frente a la labor imaginativa de la literatura de ficción. “He hecho una obra de periodista —constata—. Los literatos a la novela o al teatro. Cada uno en su ámbito. El periodista ha de trabajar en la redacción y en la calle”[7].
El año 1930 fue una fecha clave en la encrucijada histórica de entreguerras y, consecuentemente, en la trayectoria personal y literaria de Manuel Chaves Nogales. El 28 de enero cayó la dictadura del general Primo de Rivera. A aquellas alturas del siglo, las vanguardias artísticas y literarias habían experimentado un regreso al orden, cuando no un avance hacia el compromiso político y social. Los intelectuales reaccionaron contra el menosprecio de que eran objeto por parte de las clases dominantes, conjurando el miedo a la nueva clase emergente, el proletariado revolucionario, y, en el caso de los escritores de avanzada, se ponen de su lado. Desde el cargo de director de Heraldo de Madrid, el periodista sevillano saludó la caída de la Dictadura, vale decir, “seis años, cuatro meses y trece días sin garantías constitucionales”. Vuelve a recorrer Europa y pasa el verano en París como corresponsal del Heraldo, recopilando materiales sobre la revolución soviética. A comienzos del segundo semestre fue requerido por Luis Montiel para preparar la salida de un nuevo periódico: un diario moderno, veraz e imparcial, dotado ahora con los mejores adelantos técnicos. Y el 16 de diciembre de 1930, vio la luz pública el diario Ahora, al que nuestro periodista dedicaría, como subdirector, todas sus capacidades desde ese momento y durante el sexenio siguiente.
Durante los primeros años treinta, Chaves Nogales desarrolló una intensa y fructífera labor periodista. Pilotó el semanario gráfico Estampa y, desde diciembre de 1930, desempeñó el cargo de subdirector del diario Ahora, modernizando las publicaciones y enriqueciendo sus contenidos, conforme al mejor periodismo que se hacía fuera de España. Aprovechando las experiencias de su estancia en París, publicó por entregas en el primero sus crónicas del viaje en avión por Europa, que aparecería posteriormente bajo el título La vuelta a Europa en avión (Madrid, Mundo Latino C.I.A.P., 1929) y la historia del maestro de flamenco Juan Martínez y su mujer Sole, que correría la misma suerte bajo el título El maestro Juan Martínez, que estaba allí (Madrid, Estampa, 1934). Y, ya entre el 29 de junio y el 14 de diciembre de 1934, sus crónicas sobre el torero Juan Belmonte que, agrupadas en libro, dieron lugar a su celebrada biografía Juan Belmonte, matador de toros (Madrid, Estampa, 1935). Al mismo tiempo, y como alma mater del diario Ahora, dejó en este periódico lo mejor de su producción: entrevistas con los principales políticos españoles, reportajes sobre la Alemania nazi, artículos sobre la intervención de España en Ifni o reportajes sobre la revolución de octubre en Asturias. Una labor que quedaría truncada el 17 de julio de1936, a raíz del estallido de la guerra.
Con el ruido y la furia de las armas, las facultades humanas invierten su orden, y la acción ocupa el lugar preferente, por encima de los sentimientos y los pensamientos, que acaban por oxidarse: inter arma silent musae. El exilio continuado y finalmente masivo de masones, judíos y comunistas iba a dejar el campo periodístico y literario expedito para el medro de los escritores falangistas: Rafael Sánchez-Mazas, Víctor de la Serna, César González-Ruano, Eugenio Montes, Ernesto Giménez Caballero y Agustín de Foxá, entre otros. Esta generación de escritores, a la que Francisco Umbral llamó “los prosistas de la Falange” y relató con su estilo pop y su cinismo posmoderno en La leyenda del César Visionario, no es otra que la generación del 27 puesta en prosa, a la que pronto se sumarían los escritores de la generación del 36: Rafael García Serrano, Torrente Ballester, Álvaro Cunqueiro, y Pedro de Lorenzo, principalmente. Quien más, quien menos, todos reconocían el magisterio de Ortega y Gasset, de Eugenio d’Ors y, en menor medida, de Ramiro de Maeztu; así mismo, unos se reclamaban seguidores de José Antonio Primo de Rivera, mientras que otros seguían con devoción a Ramiro Ledesma Ramos. Aunque, por lo general, comenzaron sus respectivas carreras literarias en los movimientos de vanguardia, impulsados por la rebeldía característica de la juventud frente a las estructuras arcaicas del “orden establecido”, representaron la vuelta al orden, cuando no el retorno a los preceptos arcaizantes de las sociedades rurales.
César González-Ruano, coetáneo y colega de Chaves Nogales desde los primeros años veinte, llegó a decir que el artículo y la crónica fueron “el auténtico género literario propicio y característico de nuestra generación”[8]. Si estaba en lo cierto, y eso parece, él mismo fue el primer articulista de su promoción, al tiempo que Chaves Nogales llegó a ser el reportero más representativo de la misma. Coincidiendo con la irrupción de los prosistas de la Falange en los medios, el sevillano escribió y publicó los grandes reportajes a los que hemos hecho referencia más arriba. Ahora bien, la fidelidad de Chaves Nogales a su ideario liberal, un liberalismo eminentemente humanístico, de ascendencia ilustrada, y su defensa de un periodismo objetivo, le salvaron de caer en la deriva fascista, como antes le habían preservado de la deriva comunista, proclives al totalitarismo, a las cuales se opuso con similar empeño. En el prólogo a los espeluznantes relatos de A sangre y fuego, esa declaración de principios inolvidable, escribe: “Antifascista y antirrevolucionario por temperamento, me negaba sistemáticamente a creer en la virtud salutífera de las grandes conmociones y aguardaba trabajando, confiado en el curso fatal de las leyes de la evolución. Todo revolucionario, con el debido respeto, me ha parecido siempre algo tan pernicioso como cualquier reaccionario”[9].
Y al fin: la errancia sin sosiego
El levantamiento militar del 18 de julio sorprendió a Chaves Nogales en Londres, donde se hallaba en misión periodística, de modo que hubo de regresar a Madrid precipitadamente. A la semana de su vuelta, un Consejo Obrero, formado por delegados de los talleres, se incautó del diario Ahora, y el sevillano ocupó la dirección del mismo. “Me convertí en el camarada director —escribe en el prólogo de A sangre y fuego—y puedo decir que durante los meses de guerra que estuve en Madrid, al frente de un periódico gubernamental que llegó a alcanzar la máxima tirada de la Prensa republicana, nadie me molestó por mi falta de espíritu, ni por mi condición de pequeño burgués liberal de la que no renegué jamás”[10]. Comoquiera que sea, las presiones de los bandos en liza le resultaban insoportables; de modo y manera que, el 13 de noviembre, renunció a la dirección del periódico. “Me consta por confidencias fidedignas que, aún antes de que comenzase la guerra civil, un grupo fascista de Madrid había tomado el acuerdo, perfectamente reglamentario, de proceder a mi asesinato como una de las medidas preventivas que había que adoptar contra el posible triunfo de la revolución social, sin perjuicio de que los revolucionarios, anarquistas y comunistas, considerasen por su parte que yo era perfectamente fusilable”[11], relata en el prólogo mencionado.
Cuando tuvo la certeza de que nada podía hacerse ya, salvo contribuir al desarrollo de la guerra, abandonó su puesto en la lucha y optó por la expatriación. Tras pasar por Barcelona, en compañía de una masa informe de pobres gentes, arrastrada por el ventarrón de la guerra, se instaló con su mujer y sus hijos en el barrio parisino de Montrouge. Allí compartió su desventura con una legión de desarraigados, entre popes rusos, judíos alemanes, revolucionarios italianos y españoles, esforzándose en mantener contra viento y marea una ciudadanía española meramente espiritual. Y allí continuó trabajando como periodista, colaborando con la agencia Cooperation Press Service, a través de la cual pudo mandar artículos a numerosos periódicos hispanoamericanos y europeos: El Tiempo (Bogotá), El Nacional (México), La Nación (Buenos Aires), Le Soir (París), Le Soir (Bruselas), La Dépechê (Toulouse) y New York Herald Tribune. Con la ayuda de su familia y sus amigos más cercanos, organizó una publicación artesanal, Sprint, dirigida fundamentalmente a los exiliados españoles que llegaban a Francia. Una vez asumida y normalizada su situación de expatriado, colaboró en L’Europe Nouvelle y, bajo seudónimo, en la revista Candide; también fue corresponsal de la agencia Havas, con cuyo director Emery Reeves había entablado una estrecha amistad, que distribuía materiales a los periódicos más representativos de América Latina.
Durante el tiempo que le dejaba libre su labor periodística, fue recuperando el gusto por su viejo oficio de narrador. Recogió sus relatos de la guerra en el volumen titulado A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires de España (Santiago de Chile: Ercilla, 1937); el libro, traducido al inglés por Luis de Baeza, fue publicado en New York bajo el título Heroes and Beasts of Spain ese mismo año y reeditado en Londres el año siguiente como And in the Distance a Light…? En su citado prólogo, constata: “España y la guerra, tan próximas, tan actuales, tan en carne viva, tienen para mí desde este rincón de París el sentido de una pura evocación. Cuento lo que he visto y lo que he vivido más fielmente de lo que yo quisiera”. Y concluye: “A veces los personajes que intento manejar a mi albedrío, a fuerza de estar vivos, se alzan contra mí y, arrojando la máscara literaria que yo intento colocarles, se me van de entre las manos, diciendo y haciendo lo que yo, por pudor, no quería que hiciesen ni dijesen”[12]. Su célebre biografía Juan Belmonte, matador de toros, editado por Leslie Charteris, apareció simultáneamente en Londres (Heinemann) y New York (Book Leage of America) en 1937, lo que contribuiría a hacerle más llevadera la vida familiar en Francia. Pero corrían tiempos convulsos, y su estancia en la capital francesa tenía los días contados.
Era la segunda patria que Chaves Nogales estaba a punto de perder, al igual que los miles y miles de hombres de toda Europa que habían acudido a Francia en los últimos tiempos arrastrados por el mito de la libertad, que buscaban en ella amparo contra la nueva barbarie que se adueñaba de Europa. En el prólogo a La agonía de Francia, otro de los escritos esenciales del autor, precisa: “Yo he visto y he sentido hondamente la amarga decepción de esos cientos de miles de hombres que, perdida su patria por la expansión triunfante de la barbarie totalitaria, llegaban a Francia creyendo encontrar en ella el baluarte de la democracia y de la civilización y se encontraban con un nazismo vergonzante, larvado, con el cadáver maquillado de una República Democrática en cuyas entrañas podridas germinaba la gusanera del totalitarismo”[13]. El mito de París, del liberalismo democrático y de los Derechos del Hombre, estaba a punto de perecer, como ya lo había hecho el mito de Moscú, de la revolución bolchevique y del comunismo igualitario. Pero Chaves Nogales no se resigna: “Era sólo una nueva etapa dolorosa de una lucha que no tiene patrias ni fronteras porque no es sino la lucha de la barbarie contra la civilización, de las fuerzas de destrucción contra el espíritu constructivo y el instinto de conservación de la humanidad, de la mentira contra la verdad…”[14]
La lealtad a su verdad íntima, vale decir, el rechazo de la estupidez y la crueldad que de ella se deriva, le abocó a una errancia sin sosiego. En 1940, las tropas alemanas penetraron en Francia e invadieron París. La esposa y los tres hijos de Chaves Nogales se vieron obligados a abandonar la capital francesa, para dar con sus vidas en un campo de refugiados cercano a Irún, donde nació la cuarta hija del matrimonio; desde allí volvieron a Sevilla, bajo la custodia de José Chaves, hermano de Manuel, al tiempo que éste se traslada a Londres, merced a la ayuda de Emery Revesz, el director de la agencia Havas (France-Presse). Al llegar a Londres, Chaves Nogales se instala en un pequeño apartamento de Russel Court, desde donde prosiguió su incesante actividad periodística con el tesón y el celo de costumbre. Se empleó como redactor en la plantilla del Evening News y llegó a colaborar con una columna propia en el Evening Standard, a la vez que mantenía sus compromisos con los medios franceses e hispanoamericanos. En 1941, dio a las prensas La agonía de Francia (Montevideo, Claudio García & Cia editores), cuyo subtítulo proclamaba: versión original española de The Fall of France, un ensayo certero acerca de la defección del país galo durante la Segunda Guerra Mundial.
Una vez que se hubo aclimatado a la vida londinense, Chaves Nogales convirtió su despacho en un lugar de encuentro para políticos, diplomáticos y personajes públicos, donde hallaron cobijo y, en ocasiones, trabajo remunerado numerosos exiliados españoles. Entre octubre de 1941 y 1942 dirigió la agencia de noticias Atlantic-Pacific Press, propiedad de Deric E. W. Pearson y, tras desavenencias profesionales con el mismo, abrió su propia agencia. Leal a su independencia ideológica, implacable con los extremismos, proyecta una revista titulada Atlanta. Entre 1942 y 1944, colaboró con la BBC en el programa Foreign Language Talks Spanish. Como no podía ser de otra manera, no tardó en entablar relaciones con el pequeño colectivo de Acción Republicana Española (ARE) y, dentro del ciclo de conferencias organizado por el grupo, pronunció una celebrada conferencia: “La función de la prensa en las democracias”. También colaboró como orador en el homenaje a México celebrado el 19 de diciembre de 1943 en el Bonington Hotel de Londres. Y proyectó una novela basada en la vida de los exiliados españoles en Gran Bretaña. La errancia sin fin de Manuel Chaves Nogales concluyó en mayo de 1944, como consecuencia de un cáncer de estómago, a los cuarenta y seis años de edad. Sus restos descansan en el North Sheen Cemetery de Richmond (Londres), en una humilde tumba abandonada, cubierta por el polvo del olvido.
Tras varias décadas de desmemoria, injustificada pero comprensible, la figura y la obra de Manuel Chaves Nogales es ya una referencia periodística y literaria incuestionable. Desmemoria injustificada, pues se trata de uno de los periodistas más destacados de la conocida como Edad de Plata de la cultura española; pero comprensible, pues su búsqueda de la verdad por encima de cualquier ideología hizo de él una voz incómoda en una España escindida y en una Europa sojuzgada por los totalitarismos. La recuperación de su legado durante las últimas décadas ha pasado por distintos momentos y diferentes artífices. En primer lugar, el celo bibliográfico del editor Abelardo Linares y su admiración por el autor sevillano le indujeron a publicar la mayor parte de sus obras, además de recuperar numerosos textos inéditos en periódicos y revistas de la época. A la profesora María Isabel Cintas Guillén se debe la recuperación de la figura de Chaves, merced a la publicación de la Obra Narrativa (1993) y la Obra Periodística (2001) del autor sevillano, además de su biografía Chaves Nogales. El oficio de contar (2001) o la edición e introducción de otros libros del mismo. Recientemente ha tenido lugar la publicación de su Obra completa (2020), en edición de Ignacio F. Garmendia y con prólogos de Antonio Muñoz Molina y Andrés Trapiello, coeditada por Libros del Asteroide y la Diputación de Sevilla. Con ella se culmina el proceso de recuperación de uno de los mejores reporteros españoles, cuya obra narrativa y periodística contribuyó a integrar el periodismo, el género documental y testimonial, en el canon literario.
[1] Manuel Chaves Nogales, A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires de España. Nueve novelas cortas de la guerra civil y la revolución, Santiago de Chile, Ercilla (Contemporáneos), 1937, p. 11.
[3] Manuel Chaves Nogales, “La ciudad”, dentro de Quien no vió a Sevilla…, Sevilla, Gironés, MCMXX.
[4] España, año VIII, nº 314 (1º de abril de 1922), p. 17.
[5] María Isabel Cintas Guillén, “Introducción a Manuel Chaves Nogales, Obra periodística, Tomo I, Diputación de Sevilla, Biblioteca de Autores Sevillanos, 2001, p. LI.
[6] La Gaceta Literaria, nº 30 (15 de marzo 1928), p. 2.
[7] Citado por María Isabel Cintas Guillén, Chaves nogales. El oficio de contar, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2011, p. 103.
[8] César González-Ruano, “El artículo periodístico”, en Nicolás González Ruiz, Enciclopedia del periodismo, Barcelona-Madrid, Editorial Noguer, 1966, p. 402.
[13] Manuel Chaves Nogales, La agonía de Francia, Sevilla, Diputación de Sevilla, 2001, p. 18.