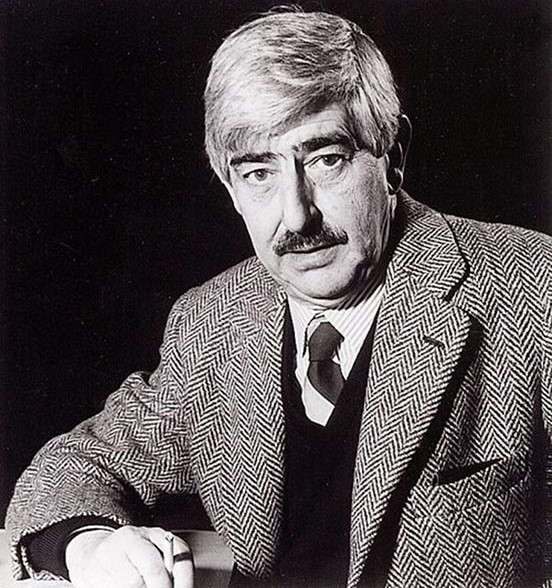Lo he dicho más de una vez y lo vuelvo a repetir: la valía de un libro no depende del número de sus páginas; no es más verdadero un libro de quinientas páginas que otro de solo cincuenta. La cantidad de páginas no es la medida de un libro. Si así fuera, la mayoría de los libros de poesía, de microrrelatos o de aforismos, en comparación con los novelones, los ensayos o los libros de memorias, tendrían siempre las de perder, ya que son géneros que se avienen mejor con la brevedad que con la vastedad. La óptica sutil, de Lorenzo Oliván, ganador del IX Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada, es un libro corto, exiguo, pequeño, que contiene únicamente cincuenta y cinco aforismos, uno por página.
Según se nos dice en la “contraportada” se trata de un libro que combina la filosofía y la poesía, la reflexión y la imaginación, y que además ofrece una manera nueva de mirar y pensar el mundo. Y no solo eso, que no es poca cosa: también se nos dice que en sus páginas el autor ha querido que sus ojos y su mente persiguieran “la misteriosa vida, el tiempo en fuga y la vibración del instante”, dando por supuesto con ello tres lugares comunes: lo que de misterioso tiene la vida, el tempus fugit y el estremecimiento que nos puede producir cualquier momento por prosaico o por poético que sea.
A mi entender, en la mayoría de los aforismos de este libro hay más poesía que filosofía y más imaginación que reflexión. Tanto es así que algunos de los aforismos bien pudieran ser el principio o el final de un poema, como por ejemplo cuando dice: “Con la huellas dejadas en las playas el mar busca naufragios” o “La luz sí que juega en serio”. En estos dos aforismos se nota no tanto la disquisición filosófica o reflexiva sobre un tema de carácter metafísico, ético o político, como una sensibilidad lírica descriptiva, que como el mismo autor nos advierte en otro de sus aforismos es más propia de la poesía que de la filosofía, pues “En la mejor poesía habla una lengua ciega que hace ver”. Se diría, por tanto, que a Oliván le interesa más poner de manifiesto el poder visionario que tienen las alocuciones poéticas que las que tienen las disertaciones filosóficas.
No en vano, el propio título del libro señala la importancia que le da a la sensibilidad o a los órganos sensoriales (fundamentalmente al de la vista) en detrimento de las facultades intelectuales, que quedarían relegadas a un segundo plano. De ahí que no sean pocos los aforismos en los que los verbos “ver”, “mirar” u “observar” aparezcan de manera recurrente, como guías principales para captar sutilmente los secretos o los misterios que encierra el mundo que nos rodea: “Las personas que no ven cómo las cosas desean a las cosas se pierden buena parte del deseo del mundo. ¿Cómo viven sin esa erótica de la visión?”, “Somos solo una cuestión de óptica. Somos solo preguntas que miran”, “El amor y el deseo quizás no nos abran más los ojos, pero intensifican más que ninguna otra cosa las ganas de ver” o “A veces verlo claro impide ver”.
Visto lo visto, pareciera que lo racional no estuviera constreñido por los límites de la mente, sino que hubiera un resquicio de luz interior por donde se colara la imaginación, que es ver más allá de lo que nuestros propios ojos ven, haciendo así que la mente fuese una gran curva sin fin o que el pensamiento discurriera a su aire, como el vuelo zigzagueante de las golondrinas (y cómo no recordar ahora que Eugenio d’Ors dijese precisamente que los aforismos son las golondrinas de la dialéctica). A mí me parece que a estos aforismos de Oliván le vienen como anillo al dedo la definición de d’Ors, porque el vuelo de las golondrinas no es majestuoso ni imperial, sino más bien humilde y modesto, errático y giróvago, como si no tuvieran la grandeza del vuelo regio de las águilas. Pero, aun así, Oliván considera que “el aforismo se muestra como un todo tan pequeño, que parece un fragmento para ser completado”. Y añade: “He ahí su humildad y su grandeza”.
Con todo, y en contraste con la definición dorsiana, el autor de La óptica sutil cierra su libro con un símil en el que compara los aforismos con las gotas de lluvia: una lluvia leve, humilde, lenta y sostenida. “La lluvia lo toca todo, leve. Lo abarca todo, humilde. Lo quiere todo, rota. La lluvia, esa aforista”. Y es que, lejos del martilleo torrencial de un aguacero de pensamientos desaforados, los aforismos de Lorenzo Oliván caen sobre el magín del lector de una manera pausada, gradual y sosegada, sin pretender doblegarlo o rendirlo a su propio ideario, sino más bien cautivarlo o conquistarlo con una poética vaporosa, tenue, sutil, que en algunos casos se expresa más como interrogación que como afirmación, pues al mundo (y a los secretos que guarda) hay que acercarse con una mirada modesta pero inquisitiva para ver si nos revela algo de sus incógnitas. Por eso no es de extrañar que Oliván agradezca a todos aquellos que esperan que se equivoque en sus apreciaciones sobre la realidad que le circunda el haberle llevado a dar menos pasos en falso, haciéndole ver mucho mejor.
Y eso, a pesar de que, como él mismo dice, somos un país que quizá hace tanto ruido para no oír lo que piensa.
Lorenzo Oliván, La óptica sutil, Sevilla, Editorial Renacimiento, 2024.